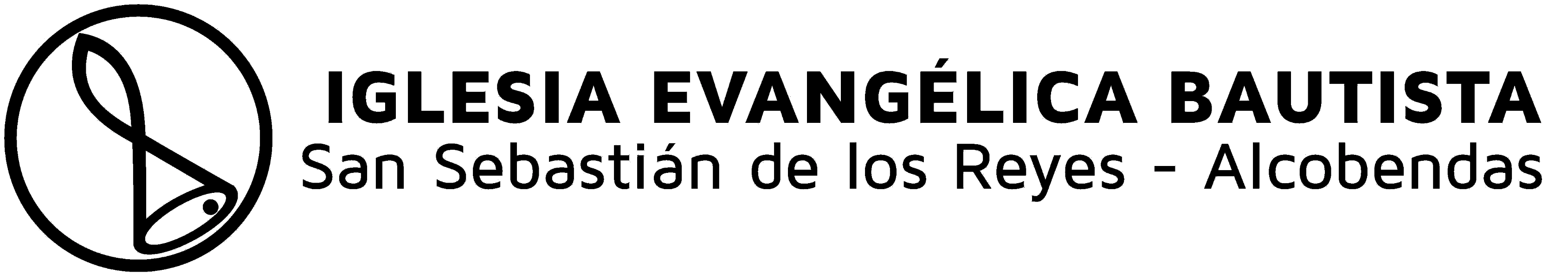La música en la iglesia cristiana primitiva.
El Nuevo Testamento.
No hay muchas referencias a la música en el Nuevo Testamento y, mucho menos, a algún grupo especializado encargado de la música en la adoración. Sin embargo, ninguno de los pasajes que se refieren a la música aclara el papel que ésta jugó en los servicios de la iglesia durante los tiempos del Nuevo Testamento. Esto no es sorprendente, porque los creyentes del Nuevo Testamento no celebraban sus reuniones de adoración de manera muy distinta de aquéllas de la sinagoga. Ambas se conducían de manera informal, con laicos dirigiendo la oración, la lectura, el canto, y la exhortación. Las referencias en el Nuevo Testamento a las reuniones de adoración reflejan en gran parte las formas del culto en la sinagoga. La diferencia fundamental entre los dos era la proclamación mesiánica sólo presente en el culto cristiano. No obstante, es necesario mencionar algunas referencias a la música o a distintos instrumentos musicales en el Nuevo Testamento. En el libro de Los Hechos de los Apóstoles se menciona que Pablo y Silas, presos, cantaban, aunque sólo se nos dice que cantaban himnos. En cuanto al canto en las reuniones de la iglesia, tenemos en las cartas de Pablo un par de pasajes, muy parecidos entre ellos, que nos dan alguna indicación del uso que de éste se hacía en las reuniones de los grupos cristianos. Hay también referencias al uso del canto y la música en el libro de Apocalipsis, aunque referidas a la alabanza celestial al Cordero en su Reino. Seguramente que en las cartas paulinas los “salmos” se refieren al salterio judío, utilizado habitualmente en la Sinagoga y aceptado por los cristianos. Hay otras referencias a cánticos propiamente cristianos que exaltan a Jesús y de los cuales también encontramos referencias en las cartas paulinas y otras. Estos son poemas que nos muestran la diferencia esencial entre el canto en la Sinagoga y el de la Iglesia. Mientras el canto sinagogal se centraba en la Palabra, el canto de la Iglesia estaba centrado en Cristo y su obra redentora. En una carta dirigida al emperador Trajano, Plinio le informa de cómo intentó averiguar qué posibles crímenes cometían los cristianos en sus reuniones. Interrogó a varias jóvenes diaconisas que, para sorpresa de Plinio, contaron que, entre otras actividades piadosas, “…se reunían regularmente antes del alba para cantar versos alternadamente en honor a Cristo”. Éste fue el patrón del culto cristiano en los primeros tiempos de la Iglesia y hasta, aproximadamente, el siglo cuarto.
Desde la Iglesia Primitiva hasta la Reforma Protestante
A medida que la Iglesia se extendía por todo el imperio romano, nuevas culturas se iban añadiendo y aportaban sus formas de hacer al culto. Esto trajo dificultades en muchas ocasiones, como podemos ver en las recomendaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Corinto. En cuanto al canto y la música, también se presentaron problemas. No todas las melodías y formas musicales se consideraron apropiadas al culto. La situación llegó a ser tal, que Ambrosio, Obispo de Milán entre el 374 y el 397 d.C., consideró necesario hacer una reforma en la música de la liturgia, componiendo y seleccionando melodías apropiadas a ésta. Nace así el llamado Canto Ambrosiano, congregacional y alternado. El arcaísmo de su salmodia y el repertorio de sus antífonas e himnos señalan en su música una antigüedad venerable, que se conserva todavía en la llamada Liturgia de Milán, de la Iglesia Católica.
Ambrosio de Milán
Agustín, Obispo de Hipona del 354 hasta el 430 d.C., quien fuera bautizado por Ambrosio, se refiere en sus “Confesiones” a la importancia que tiene en la adoración el correcto empleo e interpretación de la música. En el capítulo VII del Libro IX, dice que, en ocasión de la persecución a que fue sometido Ambrosio, que “…Nosotros, fríos aún del calor de vuestro Espíritu, compartíamos, no obstante, la gran emoción de la ciudad, atónita y consternada. Entonces se estableció el canto de himnos y salmos, como se hace en las partidas de Oriente, para que el pueblo fiel no se consumiese de tedio y de tristeza. Desde entonces, retenida esta práctica hasta el día de hoy, la imitan muchos, casi todas las comunidades fieles por toda la faz del orbe”.
Agustín de Hipona
Más adelante, en el capítulo XXXII, libro X, expresa: “…Mas con todo eso, cuando recuerdo aquellas lágrimas que derramé oyendo los cánticos de vuestra Iglesia en los primeros tiempos de mi fe recobrada, y que aún ahora siento la emoción, no del canto, sino de las palabras cantadas cuando lo son por una voz tersa y con una modulación conveniente, reconozco de nuevo la gran utilidad de esta institución”.
En esta cita, Agustín recalca que la música no es más que el soporte para la palabra, que es en realidad lo que más importa. La Iglesia canta la Palabra, a Jesucristo y como testimonio a otros.
La manera ambrosiana del canto eclesiástico perduró durante unos dos siglos, hasta la reforma litúrgica realizada por Gregorio I, el Grande, obispo de Roma entre 590 y 640 d. C. Entre los elementos reformados, estaba la música y la forma de usarla. El canto fue encargado a grupos de cantores especializados, dejando de cantar la congregación. Surge lo que se conoce como Canto Gregoriano, que ha perdurado hasta nuestros días.
Gregorio el Grande Notación del canto gregoriano
El hecho de fijar la liturgia y el uso de la música y el canto en el culto cristiano, hizo necesario que ésta se ejecutara de la misma manera en todas partes, inventándose una forma de notación musical, precursora de la que hoy conocemos y utilizamos. Esta forma de canto litúrgico se desarrolló principalmente en las iglesias latinas, mientras que las iglesias orientales mantuvieron y desarrollaron formas musicales con participación de la congregación. Principalmente utilizaron formas responsoriales en las que un solista cantaba una o varias frases y la congregación respondía a éstas. Con el Cisma de Oriente, culminado en 1054, se separan las iglesias orientales, con sede principal en Constantinopla, de las latinas, con sede principal en Roma. Estas dos ramas del cristianismo continúan su desarrollo sin dependencia mutua. Las principales iglesias orientales, que se mantienen hasta hoy, son: la ortodoxa griega, las ortodoxas eslavas: rusa, búlgara, y otras; la ortodoxa siria, la meronita, la copta y otras. Ninguna de ellas reconoce la primacía del obispo de Roma y se han desarrollado independientemente unas de otras. Algunas de ellas reclaman origen apostólico. La música que utilizan conserva formas musicales orientales muy antiguas.
Un toque hispánico.
Una práctica de la antigua iglesia cristiana en la entonces llamada Hispania, es el rito mozárabe, visigótico o hispánico, que se consolidó en torno al siglo VI en la península Ibérica, en el Reino visigodo de Toledo, y practicada hasta el siglo XI, tanto en las áreas bajo dominio cristiano como musulmán durante la ocupación. Al mismo se asocia un tipo de canto denominado canto mozárabe. Poco se conoce del origen y formación del rito así como del canto asociado; pero claramente se vincula a la expansión del cristianismo en la península Ibérica durante los primeros siglos de nuestra era. La provincia de Hispania fue una de las primeramente cristianizadas en el extremo occidental del Imperio romano. Este antiguo rito cristiano hispánico, se ha conservado hasta nuestros días, practicándose en distintas iglesias católicas y evangélicas. En el video siguiente damos un ejemplo del canto mozárabe con el canto del Padre Nuestro.
ARVE error: need id and provider
El Himno:
William B. Bradbury (1816-1868)
Este compositor es especialmente conocido por su amor a los niños. A través de su vida se dedicó a formar coros infantiles, hasta de 1.000 voces para alabar a Dios. Siempre muy activo, William fabricaba pianos y logró que se incluyera la música en el programa de las escuelas públicas de su ciudad. Escribió 59 colecciones de cánticos, introduciendo un nuevo estilo sencillo y alegre que Él había conocido en un viaje a Suiza. La música de “Cristo me ama, me ama a mí” es obra de Bradbury. Los niños de todo el mundo lo cantan en diversos idiomas. Entre los músicos es conocido con el título de “China” porque usa sólo 5 notas (Escala Pentatónica), y por lo tanto, el coro ha sido muy apreciado por la niñez de Asia.
Escribió la música para los himnos “Santo, Santo, Grande Eterno Dios”, “Cristo cual pastor”, “Tal como soy”, “Me guía Él, con cuanto amor”, “No te dé temor hablar por Cristo” y “Dulce oración” entre otros. En esta entrega propongo escuchar «Dulce oración», muy apropiado para momentos de meditación y oración personal y también para usarlo en cultos de oración.Disfrútenlo.
ARVE error: need id and provider
Hasta la próxima y que Dios te bendiga.
Artículos Anteriores: